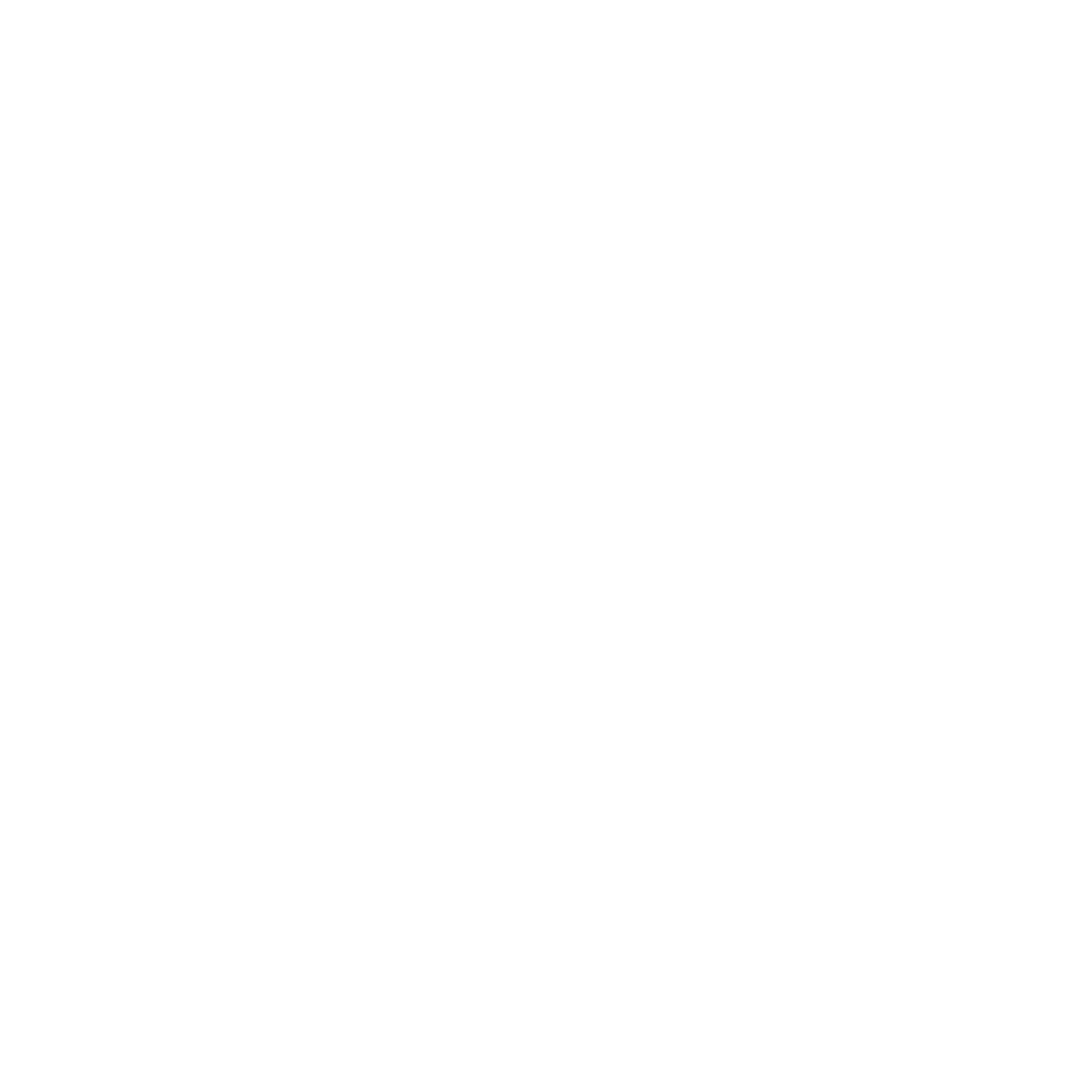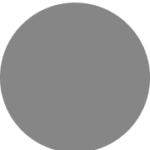Durante décadas, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) fue concebido exclusivo de la infancia. Sin embargo, hoy se reconoce que un número significativo de personas continúa presentando síntomas en la adultez. Este cambio de paradigma ha impulsado una revisión profunda sobre su diagnóstico, manifestaciones y abordaje terapéutico. En esa línea, un reciente metaanálisis ofrece una visión integral del TDAH en adultos, analizando su presentación clínica, las comorbilidades más frecuentes y la eficacia de los principales tratamientos disponibles. A continuación, exploramos cómo los resultados permiten comprender los desafíos actuales y las oportunidades de mejora en la práctica clínica.
¿Qué se sabe hasta el momento?
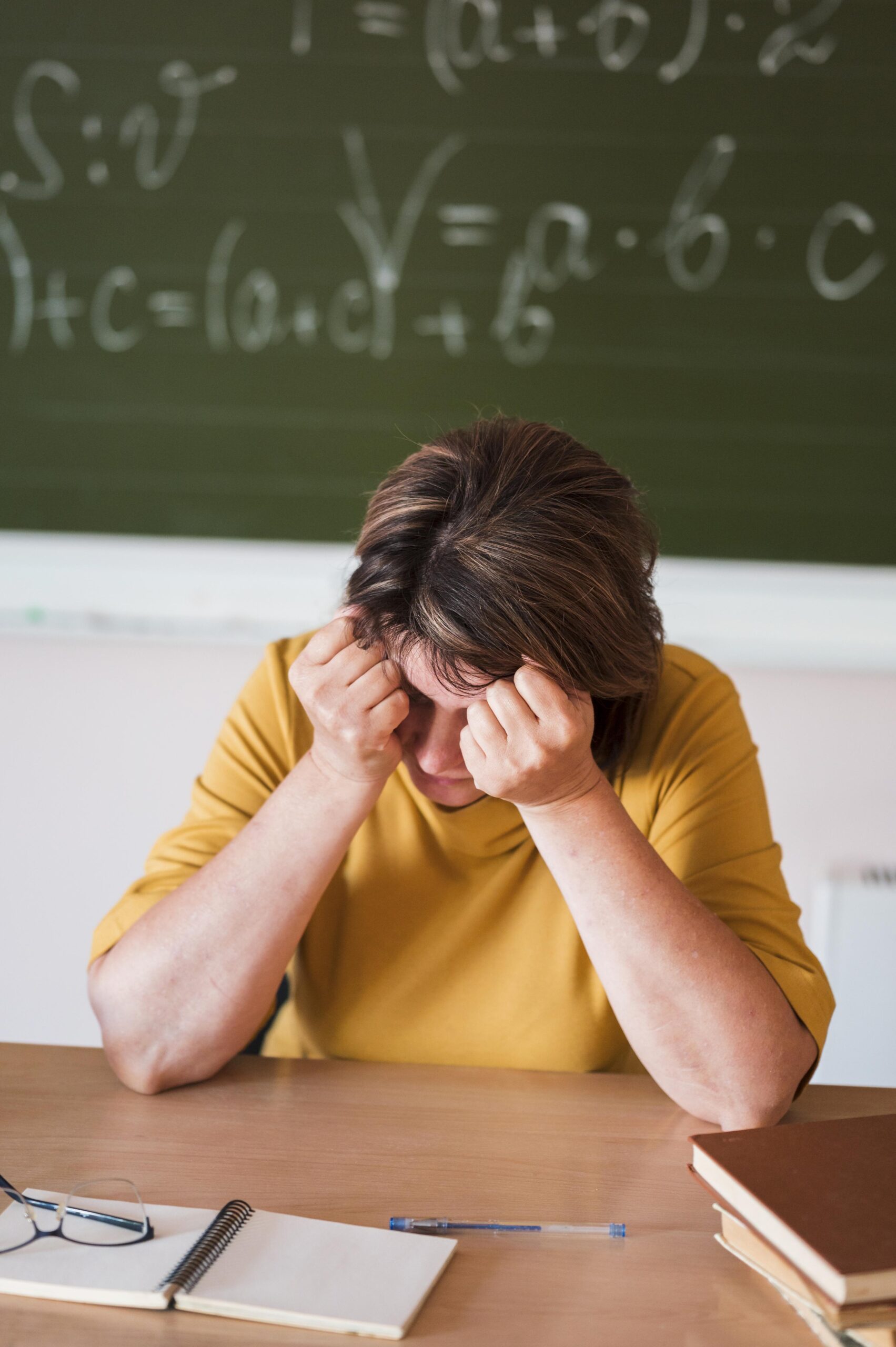
La evidencia actual muestra que el TDAH en adultos no representa una simple continuación del cuadro infantil, sino una manifestación distinta que evoluciona con el desarrollo. Si bien los síntomas nucleares —inatención, impulsividad e hiperactividad— permanecen, su expresión cambia. En efecto, los adultos suelen experimentar dificultades para concentrarse, planificar tareas, organizar rutinas y sostener la motivación. Lo anterior, muchas veces, se traduce en problemas laborales, interpersonales y emocionales.
Además, se ha señalado la presencia de comorbilidades significativas. Trastornos como la ansiedad, la depresión y el abuso de sustancias aparecen de forma recurrente y agravan el pronóstico. Dichos cuadros, al entrelazarse con los síntomas del TDAH, generan un riesgo mayor de disfunción general y complican el diagnóstico diferencial. En ese sentido, la identificación precisa de cada componente resulta esencial para orientar la intervención clínica.
¿Cómo se diseñó el estudio?
El presente trabajo consistió en una revisión sistemática y metaanálisis de investigaciones centradas en el TDAH en adultos. Se integraron datos de múltiples estudios clínicos con el propósito de examinar tres dimensiones principales: la presentación sintomática, las comorbilidades y la respuesta al tratamiento farmacológico.
Los autores recopilaron información de miles de participantes diagnosticados según los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Quinta Edición, Revisión de Texto (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision, DSM-5-TR, en inglés) o la Clasificación Internacional de Enfermedades, onceaba edición (CIE-11), evaluando tanto parámetros clínicos como funcionales. Este enfoque permitió estimar de manera más precisa la prevalencia de síntomas persistentes y la eficacia de los diferentes tipos de tratamiento en el TDAH. El objetivo fue sintetizar la evidencia disponible y proporcionar una base sólida para la toma de decisiones terapéuticas.
Principales hallazgos

Uno de los resultados más consistentes es la variabilidad en los criterios diagnósticos y la falta de instrumentos validados específicamente para la población adulta. En muchos casos, los profesionales enfrentan la dificultad de diferenciar síntomas residuales del TDAH de rasgos de personalidad o de otros trastornos del estado de ánimo. Además, la subestimación de dicha afección en mujeres y en personas con alta funcionalidad añade un sesgo clínico relevante.
Asimismo, los autores destacan que los antecedentes en la infancia siguen siendo un criterio clave, pero la ausencia de registros previos complica la confirmación. Lo susodicho lleva a un subdiagnóstico significativo, con personas que recién acceden a una evaluación adecuada en la adultez, muchas veces tras años de dificultades laborales o académicas.
El papel de la comorbilidad
En consonancia con lo conocido hasta el momento, se evidenció una alta tasa de comorbilidades en adultos con TDAH. Particularmente, en trastornos de ansiedad, depresión y consumo problemático de sustancias, como ya se mencionó. Dicha coexistencia modifica la presentación clínica y aumenta la carga funcional del trastorno. La ansiedad, por ejemplo, puede intensificar la distracción y la impulsividad, mientras que la depresión tiende a reducir la energía y la capacidad de concentración, enmascarando los síntomas originales.
Asimismo, los autores advierten que la presencia de comorbilidad no solo afecta el diagnóstico, sino también la respuesta al tratamiento. En estos casos, la intervención requiere una planificación multimodal, en la que los fármacos se integren con estrategias psicoterapéuticas adaptadas a las necesidades del paciente.
Eficacia y desafíos en el abordaje

Con relación al tratamiento en el TDAH, los resultados indican que los fármacos estimulantes (como el metilfenidato y las anfetaminas) son los más eficaces para reducir los síntomas principales. A ello les siguen los no estimulantes (como la atomoxetina). Sin embargo, la magnitud del efecto varía considerablemente entre individuos. Factores como la comorbilidad, la adherencia terapéutica y la dosis influyen en la respuesta.
El artículo también resalta que, aunque los tratamientos farmacológicos en el TDAH mejoran la atención y la regulación conductual, no siempre resuelven las dificultades emocionales o relacionales asociadas. Por ello, se sugiere un enfoque integral que combine medicación, psicoeducación y terapia cognitivo-conductual (TCC) orientada a las funciones ejecutivas. Este abordaje ofrece mejores resultados en la vida cotidiana y en la adherencia al abordaje.
Limitaciones del estudio
Entre las principales señaladas, los autores mencionan la heterogeneidad metodológica de los artículos analizados. Las diferencias en criterios diagnósticos, escalas de medición y composición muestral impiden establecer conclusiones totalmente generalizables. Además, la escasez de estudios longitudinales dificulta comprender el curso evolutivo del TDAH en la adultez.
A esto se suma la variabilidad en la calidad de los ensayos clínicos sobre tratamientos, así como la limitada inclusión de mujeres y de poblaciones no occidentales. Dichos vacíos de conocimiento muestran la necesidad de investigaciones más amplias y representativas que permitan avanzar hacia un consenso clínico robusto.
Una mirada hacia el futuro
El artículo abordado aporta evidencia sólida sobre la persistencia y complejidad del TDAH en adultos, pero también deja en claro que persisten desafíos importantes. Mejorar la detección temprana, optimizar los métodos diagnósticos y promover tratamientos personalizados son metas prioritarias. La combinación de fármacos y psicoterapia, junto con programas de psicoeducación y estrategias de regulación emocional, aparece como el camino más prometedor.
En el futuro, avanzar en su comprensión requerirá integrar perspectivas biológicas, cognitivas y sociales. Reconocer la heterogeneidad del trastorno permitirá ofrecer abordajes más ajustados a cada individuo. Comprender este trastorno no solo como un diagnóstico, sino como una condición vital que atraviesa etapas del desarrollo, es clave para construir intervenciones más humanas, eficaces y sostenibles en el tiempo.
Referencia bibliográfica
- S. Weibel, O. Menard, A. Ionita, M. Boumendjel, C. Cabelguen, C. Kraemer, J.-A. Micoulaud-Franchi, S. Bioulac, N. Perroud, A. Sauvaget, L. Carton y M. Gachet, R. Lopez (2020). Practical considerations for the evaluation and management of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in adults. L’Encéphale, 46(1), 30–40. https://doi.org/10.1016/j.encep.2019.06.005