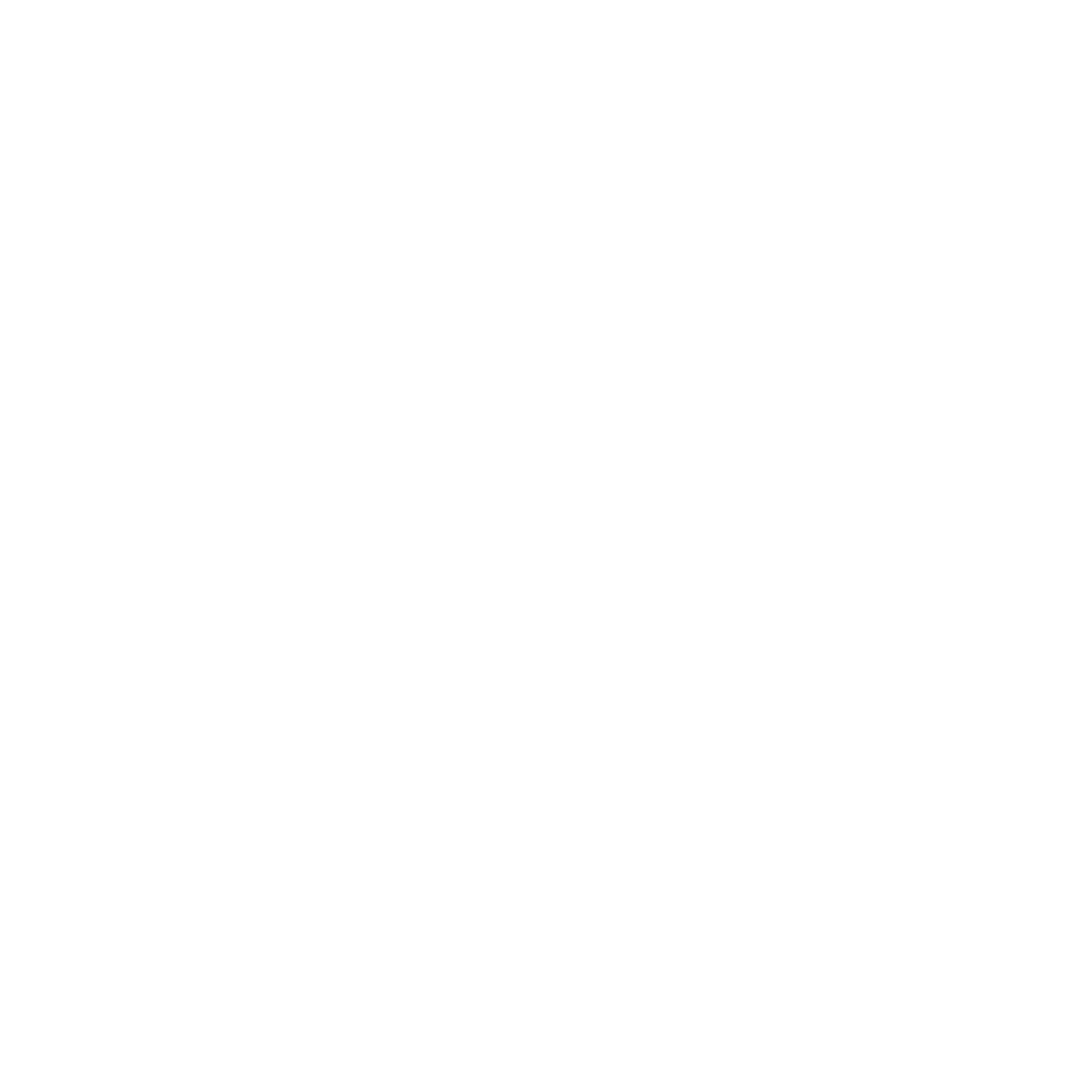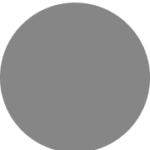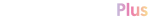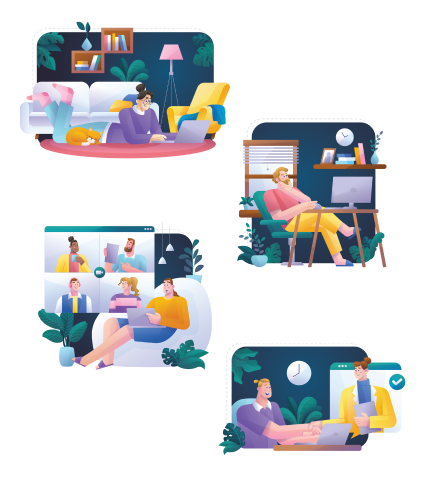En atención primaria y rehabilitación, la planificación previa guía las intervenciones, coordina equipos y permite evaluar resultados. De aquí, surge un enfoque particular que se adoptó como mejor práctica para redactar las metas terapéuticas. Se trata de construir objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo definido (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound, SMART, en inglés). Sin embargo, ¿es eficaz en contextos breves, comunitarios y en cuadros psicológicos severos? En la siguiente nota, analizaremos dos trabajos recientes que permiten revisar alcances y límites del formato, así como ajustes operativos para distintos entornos.
De la promesa a la práctica: El desafío de aplicar SMART

Este modelo se popularizó por su promesa de transformar intenciones difusas en conductas observables y medibles. Su lógica es clara: propósitos delimitados orientan acciones; criterios de medición permiten monitorear; el realismo protege la adherencia; la relevancia ancla en valores y preferencias; y, por último, el plazo activa una urgencia saludable.
El problema práctico es que, fuera de contextos controlados, muchos equipos reportan consecuencias vagas sin métricas ni hitos de seguimiento. En salud mental comunitaria, donde el tiempo es limitado y las necesidades son complejas, esa brecha podría ampliarse de forma considerable. Para comprender mejor tal desafío y explorar posibles soluciones, resulta necesario abordar los objetivos SMART desde ángulos distintos: uno aplicado a la atención primaria en salud mental y otro orientado a la rehabilitación clínica.
De la imprecisión a la estructura: Lecciones de dos estudios
El primer estudio, realizado en farmacias comunitarias australianas, analizó cómo farmacéuticos y usuarios con cuadros mentales persistentes aplicaban los objetivos SMART en un programa de bienestar. Se evaluaron más de 500 metas, aunque casi ninguna cumplía de forma completa con los criterios (Stewart et al., 2024).
El segundo trabajo ofreció una propuesta más práctica. Sus autores diseñaron una guía y evaluación con escalas de logro. La técnica divide cada meta en cuatro partes: la actividad concreta, los apoyos necesarios, la forma de medir el desempeño y el plazo para alcanzarla. Con dicho modelo es posible definir distintos niveles de progreso, desde un cambio mínimo hasta uno superior al esperado (Bovend’Eerdt et al., 2009).
Fines claros, pero poco medibles
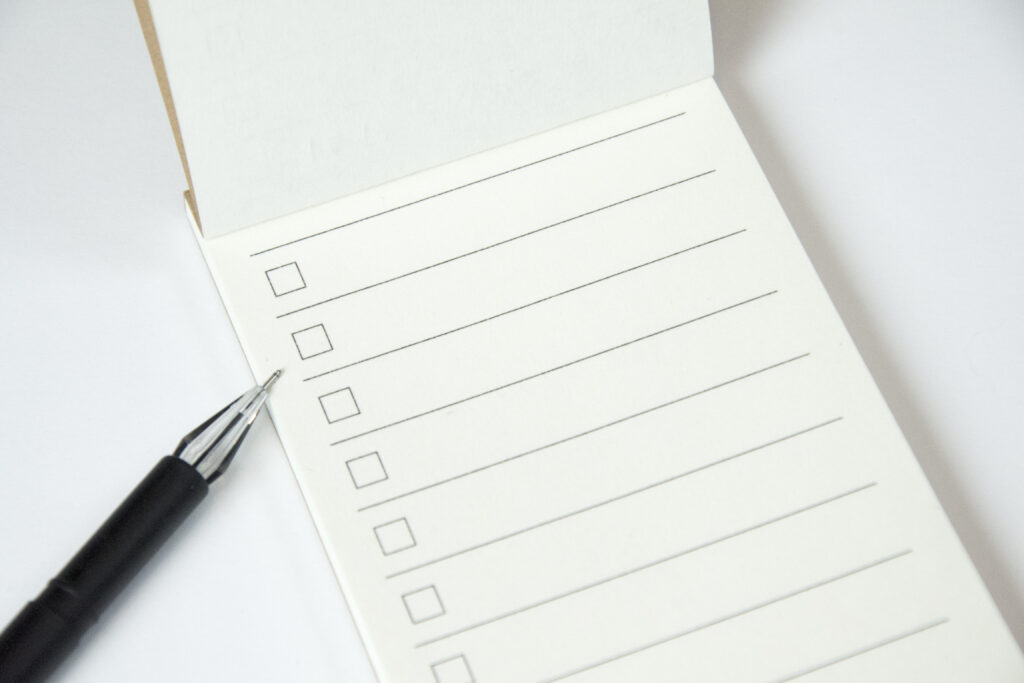
El primer ensayo mostró que la gran mayoría de las metas fueron clasificadas como de baja calidad. Aunque muchas incluían conductas observables y acciones concretas, casi ninguna cumplía con todos los criterios del formato.
Faltaban métricas precisas, plazos definidos, e incluso mecanismos de revisión. Lo anterior, evidencia que, en intervenciones breves y con recursos limitados, dicha técnica difícilmente se operacionaliza sin apoyos adicionales.
En paralelo, los autores destacaron que la mayoría de los modelos de planificación se concentraban en aspectos de estilo de vida y bienestar, como ejercicio o alimentación, mientras que áreas críticas como el manejo de la salud mental o la adherencia a medicamentos recibieron menos atención. Esta distribución sugiere que los profesionales tienden a priorizar cambios visibles y de más fácil formulación, dejando de lado aspectos más complejos o sensibles que también son fundamentales para la recuperación integral (Stewart et al., 2024).
Rehabilitación clínica: Precisión y estructura al servicio del cambio
Por otro lado, la propuesta metodológica desarrollada en la rehabilitación aportó un marco mucho más detallado. Al dividir cada meta en cuatro partes —actividad concreta, apoyos necesarios, criterios de medición y plazo prefijado—, se diseñó un esquema capaz de guiar con precisión el proceso terapéutico. A su vez, permitió definir distintos niveles de progreso, desde un mínimo alcanzable hasta un resultado superior al esperado, lo que amplía las posibilidades de evaluación.
El mencionado enfoque no solo facilita la medición objetiva, sino que además refuerza el carácter colaborativo entre profesionales. Al contar con propósitos desglosados, diferentes integrantes de un equipo interdisciplinario trabajan de manera coordinada, cada uno aportando desde su especialidad. Así, la estructura propuesta convierte los deseos generales en planes de acción concretos y medibles, que podrían ser sostenidos y evaluados en el tiempo (Bovend’Eerdt et al., 2009).
El valor de la especificidad
Un punto clave identificado es que este factor no se reduce a enunciar una conducta deseada. En el estudio australiano, la mayoría de las pretensiones mencionaban cambios de estilo de vida o conductas observables, pero sin precisar cómo ni en qué condiciones se alcanzarían. Tal tipo de formulación resta utilidad terapéutica, ya que impide a profesionales y usuarios medir avances de manera confiable y ajustarse a nuevas necesidades en el proceso.
Por el contrario, en rehabilitación se ha demostrado que la construcción de objetivos SMART con un andamiaje estructurado aumenta la claridad y evita ambigüedades. Cuando cada meta incluye la descripción de la actividad, el apoyo requerido y el contexto donde se desarrollará, se transforma en una guía concreta de trabajo. Dicho enfoque refuerza el carácter colaborativo del proceso y asegura que los logros se analicen objetivamente.
Lo que aún falta por resolver
El estudio australiano aporta evidencia novedosa, pero presenta restricciones claras. La investigación se desarrolló en un contexto muy particular, lo que limita la extrapolación de los hallazgos. Aún más, la baja calidad de lo documentado podría deberse no solo a la dificultad de aplicar el formato, sino también a carencias en la capacitación de los farmacéuticos y en los registros empleados. A su vez, la falta de seguimientos prolongados impide saber si los cambios propuestos en la planificación tienen efectos sostenidos en cuadros persistentes (Stewart et al., 2024).

Por otro lado, la propuesta metodológica en rehabilitación ofrece un marco claro, aunque también tiene limitaciones. Al centrarse en actividades observables, deja en un segundo plano aspectos subjetivos como la percepción de bienestar o el sentido de logro personal. Igualmente, la evidencia disponible sobre su efectividad comparada frente a otros métodos sigue siendo escasa, por lo que se requieren más estudios aplicados que validen su alcance en diferentes poblaciones (Bovend’Eerdt et al., 2009).
Cómo lograr que SMART funcione en la vida real
Para concluir, la evidencia sugiere que este modelo de planificación no siempre logra desplegar todo su potencial en la práctica cotidiana. Cuando se aplica sin apoyos claros, se tienden a perder elementos centrales como la medición de resultados, la definición de plazos y la revisión periódica. En cambio, cuando se incorporan estructuras, como los objetivos SMART, que obligan a precisar la actividad, los recursos necesarios, la forma de evaluar el progreso y los tiempos para alcanzarlo, las metas se convierten en guías útiles y sostenibles para el trabajo clínico.
En la atención en salud mental, se traduce en plantillas con campos obligatorios, conductas medibles, revisiones calendarizadas e identificación explícita de apoyos. Para la gestión, implica entrenamientos con feedback y ejemplos por dominio clínico. Los objetivos SMART no buscan forzar un molde, sino hacer que se adecuen a cada contexto. Así, se logran mejores decisiones clínicas y en resultados más trazables para equipos y usuarios. Si te interesa fortalecer tu formación profesional con herramientas científicas y actualizadas, te invitamos a conocer nuestra especialización en Psicología Basada en Evidencia.
Referencias bibliográficas
- Bovend’Eerdt, T. J. H., Botell, R. E. y Wade, D. T. (2009). Writing SMART rehabilitation goals and achieving goal attainment scaling: A practical guide. Clinical Rehabilitation, 23(4), 352-361. https://doi.org/10.1177/0269215508101741
- Stewart, V., McMillan, S. S., Hu, J., Collins, J. C., El-Den, S., O’Reilly, C. L. y Wheeler, A. J. (2024). Are SMART goals fit-for-purpose? Goal planning with mental health service-users in Australian community pharmacies. International Journal for Quality in Health Care, 36(1), mzae009. https://doi.org/10.1093/intqhc/mzae009