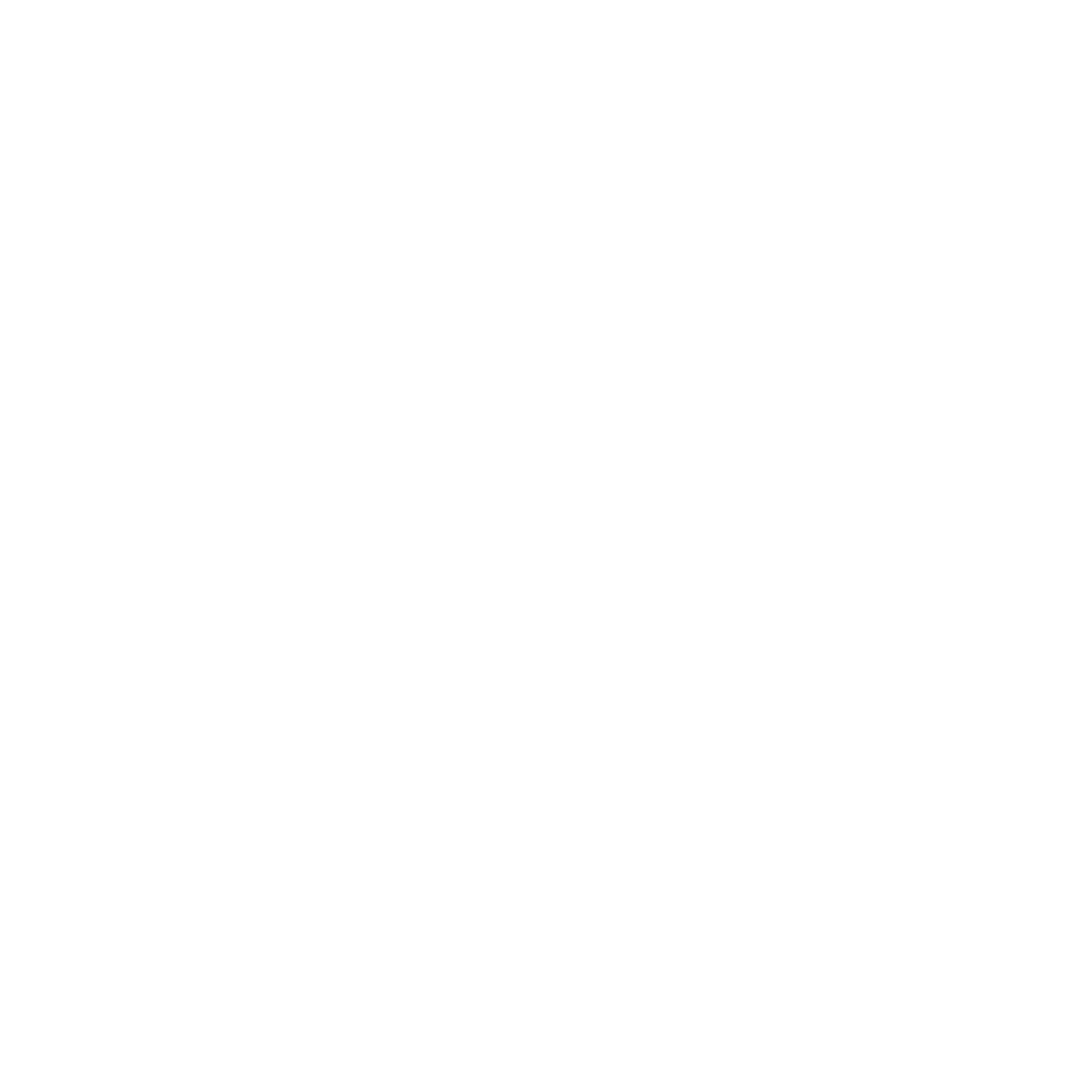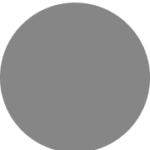El lenguaje que utilizamos para referirnos a las personas en el espectro autista no es una mera cuestión semántica; encierra profundas implicaciones psicológicas y sociales. De hecho, la terminología que se emplea puede influir en cómo se desarrollan programas de apoyo, se diseñan intervenciones educativas y se generan políticas públicas. La elección entre “persona con autismo” y “persona autista” refleja perspectivas divergentes sobre la identidad y la condición humana. Este debate lingüístico, lejos de ser trivial, influye en la percepción pública y en la autoidentificación. Veamos más.
Más allá de las palabras
El lenguaje, no solo en el TEA, configura nuestra realidad y moldea nuestras interacciones sociales. En el contexto del autismo, la terminología empleada puede enfatizar la individualidad o, por el contrario, resaltar la condición como un aspecto central de la identidad. El enfoque de “persona primero” (“persona con autismo”) busca destacar la humanidad antes que la condición. Sugiriendo que el autismo es solo una faceta de la persona.

Por otro lado, el enfoque de “identidad primero” (“persona autista”) incorpora la condición como una característica esencial de la identidad personal, reconociendo que el autismo moldea profundamente la forma en que la persona experimenta y comprende el mundo (Gillespie-Lynch et al., 2017).
El poder de nombrar
Más allá de los enfoques terminológicos, es crucial comprender que el acto de nombrar no solo describe, sino que también crea realidades sociales. Cuando hablamos de “persona con autismo” o “persona autista”, estamos moldeando narrativas que tienen un impacto tangible en cómo se relacionan con su entorno y el entorno responde a ellas. En este sentido, el lenguaje en el TEA no es un simple reflejo, sino un vehículo para la acción social. Es decir, las palabras que usamos no solo describen, sino que también crean realidades. Y, en este contexto, el lenguaje es una herramienta poderosa para construir una sociedad más comprensiva y equitativa.
Perspectivas desde la comunidad
Dentro de la comunidad, las preferencias terminológicas varían. Algunas personas prefieren ser reconocidas como “personas con autismo” para enfatizar que el autismo es solo una parte de su identidad. Argumentan que esto refuerza la idea de que son personas primero y que el autismo no define completamente quiénes son (Kenny et al., 2016).
Por su parte, quienes prefieren la expresión “personas autistas” ven el autismo como una parte intrínseca de su ser, de su identidad, y consideran que esta expresión refleja mejor su experiencia y perspectiva. Estas elecciones terminológicas también están influenciadas por el movimiento de la neurodiversidad, que aboga por una visión no patologizante del autismo. Hablaremos de ello más adelante (Kapp et al., 2013).
Implicaciones psicológicas de la terminología del TEA
La elección de términos no solo afecta la percepción externa, sino también la autoimagen y autoestima de las personas en el espectro autista. Un estudio reciente sugiere que el uso del lenguaje en el TEA de “persona autista” puede fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia dentro de la comunidad. Mientras, “persona con autismo” podría ser percibido como un intento de distanciar a la persona de su condición, generando sentimientos de alienación (Gillespie-Lynch et al., 2017).

Además, este debate refleja la tensión entre un enfoque clínico que enfatiza el déficit y una perspectiva de neurodiversidad que resalta la diferencia. Sin embargo, más allá de esta dicotomía, emerge una pregunta fundamental: ¿Hasta qué punto el marco clínico debería ser el único lenguaje autorizado para describir las experiencias humanas?
Mientras que el enfoque clínico tiende a categorizar y medir, la neurodiversidad busca ampliar el horizonte de lo que consideramos como formas válidas de ser en el mundo. Esta tensión no solo afecta a la percepción externa del autismo, sino también a cómo las personas conceptualizan su lugar dentro de una sociedad que alterna entre intentar “normalizarlas” o aceptar su diversidad.
Un desafío mayor
Con lo anterior, la neurodiversidad desafía la idea de que las diferencias neurológicas sean inherentemente problemáticas. Proponiendo en cambio que muchas de las barreras que enfrentan las personas en el espectro son creadas socialmente, a través de estructuras y actitudes excluyentes. Desde esta perspectiva, el “déficit” se convierte en una cuestión relativa, dependiente de un contexto cultural y social específico. Lo que lleva a cuestionar el papel de las instituciones médicas y educativas: ¿Deberían estas ajustarse para atender mejor las necesidades de las personas autistas en lugar de enfocarse exclusivamente en corregir sus “fallos“?
Esto es, cualquier marco —clínico o de neurodiversidad— es incompleto por sí solo. Una comprensión más rica y matizada del autismo requeriría integrar ambos enfoques, no como opuestos, sino como complementos que revelan diferentes facetas de una experiencia humana diversa y compleja.
El DSM-V y la unificación en el TEA
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Quinta Edición (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, DSM-V, en inglés) introdujo cambios significativos en la clasificación del autismo. Anteriormente, existían diferentes subtipos dentro del espectro autista, como el trastorno autista, síndrome de Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Sin embargo, el DSM-V eliminó estos subtipos y los agrupó bajo la categoría de “trastorno del espectro autista” (American Psychiatric Association [APA], 2013).

Esta unificación refleja una comprensión más matizada de la condición, reconociendo la amplia variabilidad en la presentación y severidad de los síntomas. Además, el DSM introdujo nuevos criterios para el diagnóstico del TEA, enfocándose en déficits persistentes en la comunicación e interacción social y patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento. También se establecieron niveles de apoyo requeridos en lugar de utilizar términos como “alto funcionamiento” o “bajo funcionamiento”, lo que ayuda a evaluar las necesidades individuales (Baker, 2013).
“Autismo profundo” y la diversidad del espectro
A pesar de los esfuerzos por unificar y clarificar la definición del autismo, persisten debates sobre la terminología y las clasificaciones dentro del espectro. Recientemente, ha surgido el término “autismo profundo” como una forma de diferenciar a algunos miembros del espectro, lo que ha generado discusiones sobre la utilidad y las implicaciones de dicha distinción. Este debate refleja la complejidad y la diversidad de experiencias dentro de la comunidad autista, así como la necesidad de un enfoque diagnóstico que reconozca y respete esta heterogeneidad.
Y es que, ¿hasta qué momento estas etiquetas contribuyen a una mejor comprensión de las necesidades individuales, y en qué medida refuerzan estigmas o divisiones?
Aunque la intención detrás de dicha terminología puede ser destacar la necesidad de apoyo intensivo para ciertas personas dentro del espectro, también corre el riesgo de fragmentar aún más una comunidad que ya enfrenta desafíos significativos en términos de representación y aceptación. Este concepto refleja una tensión inherente en la categorización clínica: mientras más se intenta afinar las distinciones, más se corre el riesgo de deshumanizar a las personas al encasillarlas en términos que las reducen a su diagnóstico.
El impacto en la política y los recursos

Desde una perspectiva práctica, el uso de términos como el anterior también tiene implicaciones en la asignación de recursos y en el diseño de políticas públicas.
Si bien dichas etiquetas del lenguaje en el TEA pueden ayudar a priorizar intervenciones específicas, también podrían contribuir a una jerarquización implícita dentro del espectro autista, donde ciertas experiencias son vistas como más “legítimas” o “urgentes” que otras.
Conclusión
¿Es nuestra responsabilidad como sociedad respetar el lenguaje y las preferencias terminológicas individuales en el TEA, o debemos buscar un consenso que facilite la comunicación y la comprensión colectiva? La elección entre “persona con autismo” y “persona autista” trasciende la semántica, reflejando perspectivas profundas sobre la identidad, condición humana y neurodiversidad. Es fundamental reconocer y respetar las preferencias individuales, promoviendo un lenguaje inclusivo en el TEA que refleje la diversidad y complejidad de las experiencias en el espectro. Al hacerlo, contribuimos a una sociedad más empática y consciente, donde cada individuo es valorado en su totalidad.
Referencias bibliográficas
- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). American Psychiatric Publishing. https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596
- Baker, J. P. (2013). Autism at 70–redrawing the boundaries. The New England Journal of Medicine, 369(12), 1089-1091. https://doi.org/10.1056/NEJMp1307459
- Gillespie-Lynch, K., Kapp, S. K., Brooks, P. J., Pickens, J. y Schwartzman, B. (2017). Whose expertise is it? Evidence for autistic adults as critical autism experts. Frontiers in Psychology, 8, 438. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00438
- Kapp, S. K., Gillespie-Lynch, K., Sherman, L. E. y Hutman, T. (2013). ‘Deficit’, ‘difference’, or both? Autism and neurodiversity. Developmental Psychology, 49(1), 59-71. https://doi.org/10.1037/a0028353
- Kenny, L., Hattersley, C., Molins, B., Buckley, C., Povey, C. y Pellicano, E. (2016). Which terms should be used to describe autism? Perspectives from the UK autism community. Autism, 20(4), 442-462. https://doi.org/10.1177/1362361315588200