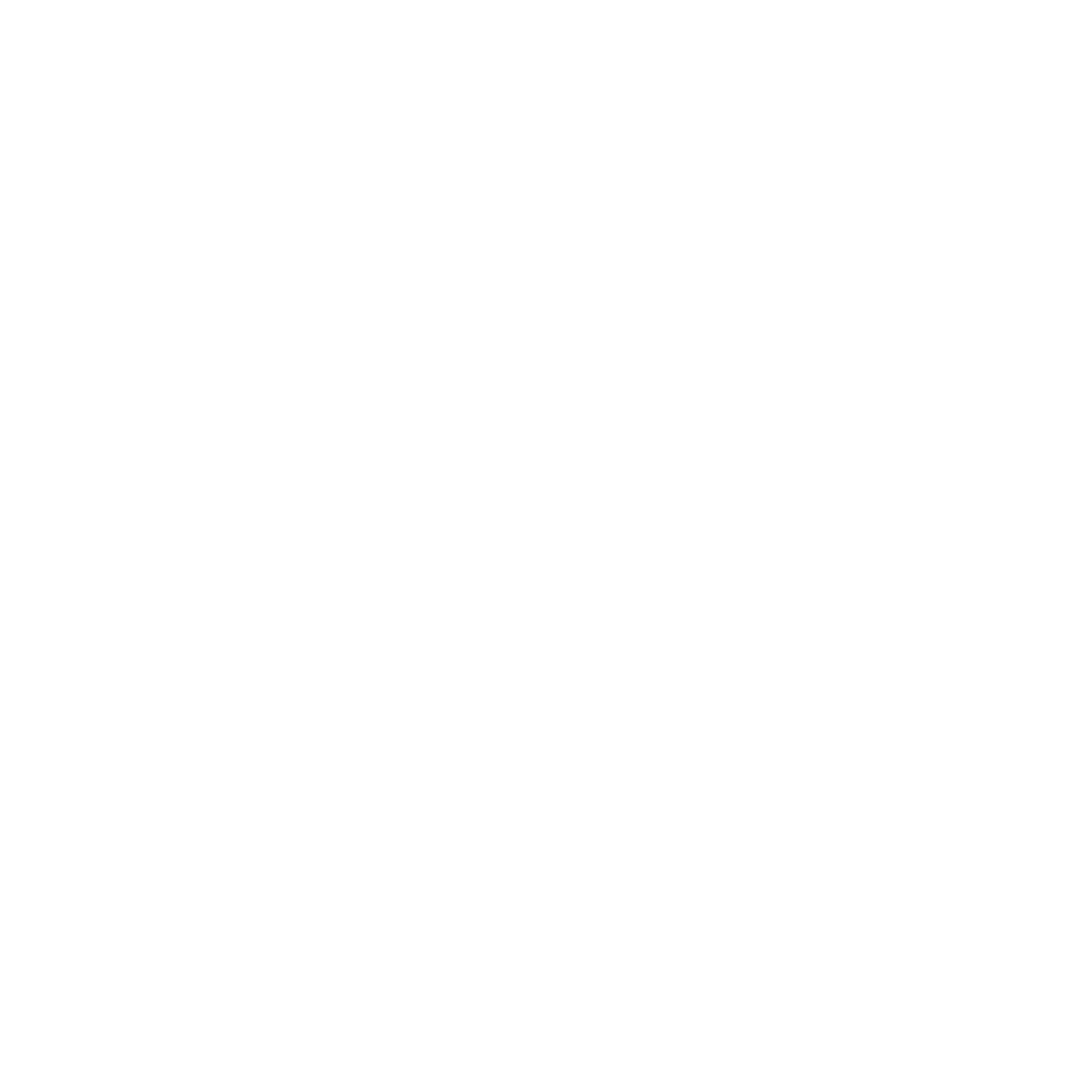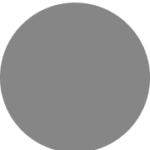Aunque suele pensarse que los delirios son fenómenos individuales, existen situaciones clínicas en las que las creencias infundadas se transmiten de una persona a otra. Tal fenómeno, conocido como folie à deux (psicosis compartida, en español), ha despertado el interés de la comunidad científica por los desafíos que plantea en términos diagnósticos, terapéuticos y éticos. Desde vínculos estrechos entre familiares hasta contextos de aislamiento social prolongado, los factores que propician su forma particular son diversos y complejos. A continuación, exploramos los orígenes de la psicosis compartida, así como sus características clínicas y abordajes terapéuticos.
¿Qué es la psicosis compartida?

El término folie à deux fue acuñado en 1877 por los psiquiatras franceses Charles Lasègue y Jules Falret, en un intento por describir el fenómeno de la transmisión de ideas delirantes entre dos personas con un vínculo estrecho. En su artículo original, relataron varios casos clínicos y propusieron una categorización para la afección (Arnone et al., 2006).
Su clasificación ha generado debate en la comunidad científica. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM, en inglés), lo incluyó por primera vez en la tercera edición, bajo la categoría de trastornos delirantes compartidos. Sin embargo, en la última edición, fue eliminado como entidad diagnóstica independiente, y sugiere que tales ocasiones se clasifiquen como trastornos delirantes o psicóticos breves (American Psychiatric Association, 2022).
Factores implicados en el desarrollo
Siguiendo esta línea, una única causa no explica la psicosis compartida. Inicialmente, se planteó que el aislamiento social y las relaciones de poder asimétricas son factores determinantes en su desarrollo. En tal sentido, se identificó que la mayoría de los casos ocurren en díadas donde el sujeto primario (el que inicia el delirio) tiene una personalidad dominante, mientras que el secundario (el que adopta el delirio) presenta una personalidad más pasiva y dependiente (Cipriani et al., 2018).
Asimismo, ha sido múltiples veces señalada significativamente la influencia de factores genéticos y contextuales. Por ejemplo, en algunas situaciones, los sujetos contaban con un vínculo familiar o convivían en condiciones de pobreza extrema. Paralelamente, el trauma colectivo (como la pérdida de un ser querido), es considerado como un posible desencadenante del mencionado cuadro.
También es importante destacar que, aunque tradicionalmente se considera que el sujeto secundario no presenta ninguna vulnerabilidad previa, algunos estudios encontraron evidencias de trastornos psiquiátricos en esta clase de casos. Lo mencionado sugiere que la psicosis compartida podría ser un fenómeno más enrevesado de lo que pensábamos originalmente (Rodríguez Torres et al., 2012).
Folie à deux y demencia

En los últimos años, se ha reconocido un aumento en el vínculo delirante en adultos mayores con demencia. En contextos así, la afección actúa como un factor predisponente para el desarrollo del contagio psicótico, debido a la vulnerabilidad cognitiva y la dependencia emocional de los pacientes. Además, la convivencia prolongada en entornos cerrados, como residencias de adultos mayores, facilita la transmisión de ideas delirantes entre quienes conviven.
Por otro lado, las investigaciones actuales indican que los delirios compartidos en adultos con demencia suelen ser de tipo persecutorio, con contenido paranoide y alucinaciones visuales. Asimismo, se conoce que la separación de los pacientes afectados no siempre resulta efectiva para la remisión de los síntomas. Lo expresado, en definitiva, invita a evaluar la necesidad de intervenciones terapéuticas más complejas y personalizadas (Cipriani et al., 2018).
Manifestaciones clínicas y formas de presentación
El susodicho trastorno puede manifestarse de diversas maneras, dependiendo de la naturaleza del delirio y de la relación entre los sujetos involucrados. En general, los más comunes son los de tipo persecutorio, religioso y grandioso, aunque también reportan delirios de tipo somático, erotomaníaco y de infestación.
Las alucinaciones suelen presentarse con más frecuencia en el sujeto primario, aunque en algunos casos también se han observado en el secundario. Por lo general, las alucinaciones son de tipo auditivo, seguidas de las somáticas y visuales. Es importante destacar que el contenido delirante suele ser idéntico en ambos sujetos, lo que constituye un criterio diagnóstico fundamental (Rodríguez Torres et al., 2012).
Casos clínicos
Un estudio de revisión analizó varios casos clínicos de dicho trastorno en adultos mayores, la mayoría de ellos en contextos familiares. Por ejemplo, se describió el caso de dos hermanas de 79 y 81 años con demencia tipo Alzheimer, que compartían delirios persecutorios y alucinaciones visuales. A pesar de la separación y el tratamiento farmacológico, los delirios persistieron en ambas hermanas.
Otro caso involucró a una madre de 92 años con demencia y su hija de 69 años, quienes desarrollaron delirios de robo y persecución. Tras la separación, la madre fue ingresada en una residencia de ancianos y la hija pudo continuar viviendo de forma independiente (Cipriani et al., 2018).
Diagnóstico y dificultades en su reconocimiento
El diagnóstico de la psicosis compartida es un desafío debido a su baja frecuencia y a la posibilidad de confusión con otras patologías. Tradicionalmente, consta en tres criterios principales:

- La existencia de una relación íntima entre los sujetos.
- La presencia de un delirio idéntico en ambos (como se comentó previamente).
- Y la falta de crítica común.
Sin embargo, los criterios tal vez no sean suficientes para identificar todos los casos, especialmente aquellos en los que la relación entre los sujetos es menos evidente o el contenido delirante no es exactamente idéntico. Además, el diagnóstico se complica por la necesidad de evaluar tanto al sujeto primario como al secundario, lo que requiere un acceso adecuado a ambos y una evaluación exhaustiva de su relación y contexto. En este sentido, el entorno social de los sujetos puede desempeñar un papel crucial en la detección del trastorno, ya que a menudo es la comunidad la que primero nota los comportamientos anómalos y busca ayuda profesional (Rodríguez Torres et al., 2012).
Estrategias terapéuticas: ¿Separar es suficiente?
La intervención más habitual en la psicosis compartida es la separación de la díada, con la expectativa de que el delirio se resuelva en el sujeto secundario. Sin embargo, al no siempre resultar efectiva es fundamental considerar tratamientos adicionales, como la terapia psicofarmacológica y la psicoterapia, tanto para el sujeto primario como para el secundario.
En este sentido, la terapia familiar y la construcción de redes de apoyo sólidas son herramientas valiosas para un abordaje integral. Además, es esencial intervenir temprano y realizar un seguimiento continuo para prevenir recaídas y garantizar una recuperación sostenible(Cipriani et al., 2018).
Conclusión
La folie à deux es una condición multifacética que plantea desafíos significativos para la práctica clínica. A pesar de su baja prevalencia, el presente cuadro no solo afecta a los sujetos directamente involucrados, sino que también conlleva un impacto considerable en sus entornos familiares y comunitarios.
De tal manera, resulta crucial que la psicosis compartida reciba mayor visibilidad en la práctica clínica. Al aumentar la conciencia sobre el trastorno y mejorar nuestras estrategias de intervención, podemos contribuir a mitigar su impacto y ofrecer un apoyo más efectivo a quienes lo padecen. Por último, si te interesa aprender más acerca de la evaluación, diagnóstico y tratamiento de las psicosis, te invitamos a nuestro curso sobre psicosis y herramientas clínicas para su abordaje.
Referencias bibliográficas
- American Psychiatric Association. (2022). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (5ª ed. revisada). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
- Arnone, D., Patel, A. y Tan, G. (2006). The nosological significance of Folie à Deux: a review of the literature. Annals of General Psychiatry, 5(1), 11. https://doi.org/10.1186/1744-859X-5-11
- Cipriani, G., Abdel-Gawad, N., Danti, S. y Di Fiorino, M. (2018). A Contagious Disorder: Folie à Deux and Dementia. American Journal of Alzheimer’s Disease & Other Dementiasr, 33(7), 415-422. https://doi.org/10.1177/1533317518772060
- Rodríguez Torres, C., Hernández Yasno, M. A., Rangel Morales, M. C., Martínez Gutiérrez, Á. M. y Valero Varela, Y. (2012). Trastorno psicótico compartido: a propósito de un caso entre dos hermanas. Revista Colombiana de Psiquiatría, 41(2), 444-455. https://doi.org/10.1016/S0034-7450(14)60053-7